Dime, ¿tú echas de menos a alguien en estas fechas?
Artículo de opinión por Ángel J. García
Mira, ya por aquellos días en donde transcurre esta historia -puede que te recuerde en parte a la tuya-, me pasaba como a Peter Pan, mi deseo era no crecer nunca, pero pronto me di cuenta que no había nada que hacer. El paso del tiempo era inexorable.
Con doce años quería regresar con todas mis fuerzas a los diez; a los diez tener ocho y así sucesivamente.
Mis abuelos vivían en mil novecientos ochenta y cinco. Era diciembre, el mes de la Navidad. María y José eran sus nombres. Imagínate la coincidencia.
Su casa estaba a unos quinientos metros de la nuestra. Para mi hermano y para mí, realizar el trayecto de un sitio a otro era como explorar otro mundo.
El día veintitrés era viernes. Esa tarde, después de jugar a fútbol fuimos un rato con ellos. Tenían puesto un Belén con bombillas pequeñas de colores, el Árbol de Navidad y turrones caseros en cada una de las mesas.
Mi abuela calentó un chocolate muy dulce y nos ofreció unos buñuelos que acababa de sacar de la sarten. Lucían brillantes y repletos de calabaza; se deshacían en el paladar.
Mi abuelo acababa de llegar del huerto. Venía cansado y murmurando sobre la ruina que representaba la agricultura. Quedaron marcadas con barro sus pisadas por el suelo.
-¡Hombre, José, qué mañana vienen todos a cenar, que es Nochebuena! -dijo mi abuela- ¡Mira cómo lo has puesto todo!
-Perdona María…, si me lo dijeses antes, habría ido con más cuidado, mujer.
-¡Ay, hombres! -mi abuela nos busco con su mirada- Vosotros, chicos, tened cuidado y ayudad a vuestra madre. Y luego cuando tengáis novia y os caséis, mantened limpia la casa-. Se acercó a nosotros y en voz baja nos dijo: -No hagáis como el abuelo, se pasa la vida regañando de todo. Y estos días son tan felices… Él ni se acuerda de que Jesús nació un día veinticinco.
-Ya -dijo mi hermano-, pero lo hizo en un pesebre, iaia. No estaría muy limpio tampoco.
Mi abuela lo miró con una sonrisa y le enseñó la palma de la mano. Mi hermano se escabulló por debajo de la mesa. ¨Eres un Morral¨, murmuró María…
El día veinticuatro desde las tres de la tarde, el fuego de la chimenea crepitaba proyectando sombras y luces naranjas y amarillas sobre las paredes. Los sonidos de los chispazos inundaban la estancia.
De noche se asarían embutidos, carnes, patatas y cebollas… Qué perfume, molesto entonces y añorado ahora. Humearía el interior del comedor. Habría que dejar abiertas pese al frío, las puertas interiores que daban al patio, dónde yacían ordenados aperos, herramientas y demás aparataje agrícola.
A las cuatro de la tarde me planté en casa de mis abuelos. Llamé al timbre. Revisé el Belén, el Árbol y arriba de este la Estrella: todo estaba correcto. Un año más, ya era Nochebuena. Llegué con el Caballo de Troya de J.J. Benítez bajo el brazo, por la página ciento cincuenta y dispuesto a devorarlo hasta la hora de la cena. Fui pronto para leer a gusto y disfrutar de la compañía.
Mi abuela esperaba impaciente a mi madre y a mi tía. A cada media hora venía a recordarme que necesitaba la ayuda de ambas.
-No tardarán, iaia -le dije-.
-¡Ay! No se dan cuenta que estoy vieja y aquí hay mucho trabajo.
-¡No estás vieja! Además, yo te ayudaré.
-No hijo, tú lee -dijo ella-.
Se presentarían sobre las siete y se pondrían a ordenar la vajilla, rematar las ensaladillas, aperitivos y un enorme flan de leche, huevos y nata.
Hacer al fuego era cosa de ¨los hombres¨, decían…
Mi hermano vino un par de horas después de mí. Se puso a jugar con una consola de mano matando marcianitos. Un arcade que era lo más y que ahora es objeto ¨retro¨.
Mi abuelo dormitaba junto a la chimenea. De vez en cuando abría su ojo derecho y vigilaba las brasas. La luz era tenue. El fuego chisporroteaba con calma. La televisión tenía el volumen bajado, mi abuela lo había bajado para que no molestase a nadie.
Yo leía las páginas del libro y mi imaginación me transportaba a la antigua Judea: túnicas, romanos, Mar de Galilea… A mi espalda parpadeaban las bombillas rojas, amarillas y azules del Árbol de Navidad. Bolas, campanas, piñas, guirnaldas y la Estrella de Belén danzaban como sombras chinas sobre la pared opuesta.
Había un pequeño Nacimiento en forma de botijo abierto sobre el mueble aparador. Mi abuela lo tenía más limpio que una patena.
-Deja de leer y ayuda -dijo mi madre.
-Deja al chico -respondió mi abuelo-. Quiere ser escritor.
-¡Si, claro! Con eso nadie se gana el pan -respondió mi madre.
-Bueno -les dije. Mi hermano alzó las cejas por encima del arcade, sonrió-. ¡Como esta noche es Nochebuena pediré el deseo de ser escritor para el abuelo!
-¡Y por ti, chulito! -me dijo mi hermano.
-Si, también.
Hoy mi deseo sería que hubiese una máquina del tiempo que permitiese volver atrás. Así hablaría con mi abuela, estaría con ella en la cocina; le preguntaría a mi abuelo por los apodos de sus conocidos, por los huertos, los regadíos y el precio del jornal cuando él era niño y tenía que trabajar.
Contándotelo aquí…, ya ves, me siento culpable por haber perdido aquellas horas leyendo un libro.
El caso es que no hay ninguna manivela de reloj que nos devuelva aquellos años. No obstante, si te has leído este relato y de fondo suena un villancico cantado por niños y niñas por las frías calles o plazas, dejémonos llevar… La magia de la Navidad, al cerrar unos instantes los ojos, nos permitirá acariciar con las manos recuerdos, juguetes e imágenes del pasado; quizá también a muchas personas que echamos de menos.
Ángel J. García
Ángel J. García Escritor en Facebook
angeljgarciam en Instagram











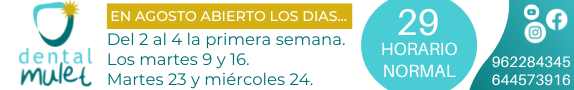



Ya lo leí el año pasado y me ha vuelto a emocionar. Que bonitos recuerdos!!
Felices Fiestas.