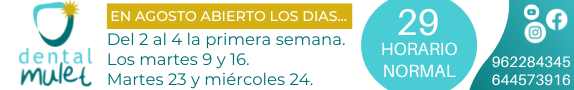Artículo de opinión por Ángel J. García

Amanece Nochebuena en O Cebreiro, Lugo, y el frío no tiene nada de poético. Se mete en los huesos y se queda allí, igual que el gris plomizo del cielo. El chirimiri empapa las calles. Las chimeneas expulsan un humo espeso, como si casi todos los pueblos gallegos fumaran para resistir.
Huele a leña mojada y a sopa recalentada; ya se perciben los tempranos preparativos de las cenas familiares. Entre las luces se adivinan las llamaradas de los hogares y el resplandor tenue de las lámparas en el interior de las casas.
Los niños, con gorros y guantes, juegan en las aceras y cantan villancicos. Ojos abiertos de sorpresa y de ilusión… Ojalá pudiera encapsularse esa expresión para siempre en algún lugar que no fuera solo la memoria o unas pocas fotografías.
Óscar vive aquí desde que aprobó las oposiciones de trabajador social. Casi mil kilómetros lo separan de Valencia, de La Ribera del Júcar, donde la Navidad era ruido, vino y discusiones que siempre acababan en risas.
Sabe que la telefonía móvil, las redes sociales y las aplicaciones acercan a las personas, pero también que, a tanta distancia de las raíces, todo eso no es más que un parche: una solución a medias, una mentira bienintencionada.
No queda con sus amigos. Nunca.
Esta noche, salvo por sus padres, tampoco tiene a quién llamar en Valencia. Aunque la Navidad —ya lo decía Dickens— es magia, Óscar, después del trabajo y de la nostalgia por el tiempo que se le escapó entre las manos, duerme mal y sueña peor.
Tiene doce años. Es diciembre y el suelo del Parque de las Murallas está helado. No entiende qué hace allí ahora. Están sus amigos de entonces, Luis y Vicent. Ríen mientras exhalan, observando cómo el vaho imita el humo del tabaco que ya han probado.
Un tipo raro los sigue: rostro vencido, pelo rapado, camisa roja, abrigo viejo, pantalón negro, anillos gruesos en los dedos. Un adulto que huele a problema. Saca un cuchillo, una jeringa.
Corren como animales asustados por calles iluminadas con luces navideñas que no consiguen alumbrar el miedo. Se refugian en los recreativos: máquinas de juegos y tragaperras parpadean como demonios con gorro de Papá Noel.
Desde una cabina telefónica lanzan monedas como si pidieran perdón y esperan a un padre que llega tarde y enfadado. Pero llega. Las sombras de la noche se disuelven y el pecho aún palpita.
Al día siguiente juntan los aguinaldos, ese dinero esperado desde las Navidades anteriores. Planean gastarlo juntos y ya ha llegado otro año más, que también termina. Cenan sepia con patatas bravas en un bar de la plaza: un poco de alcohol y la sensación transgresora de haber engañado al mundo.
Cae otro telón. Parece que siguen de vacaciones; quizá sea el Día de los Inocentes, el veintiocho. Caminan por un sendero con palas y serruchos. Levantan una cabaña junto al Júcar: maderas torcidas, clavos mal dados. Un refugio contra todo. Sí, eso era.
Despierta. Fuera sigue siendo Nochebuena. El humo asciende hacia el cielo negro.
Se sirve un vino, un merlot, y se sienta a escribir. Quiere contar que está solo, pero al teclear conecta, de algún modo, con la gente. Allí vuelve a creer en Dios —aunque se lo pone difícil—; en las personas confía menos, pero aún cree en la memoria y en no dejar que la Navidad le pase por encima sin pelear.
Óscar llamará a sus padres después de escribir. Tal vez alguno de sus amigos le responda el WhatsApp con un mensaje escueto: un abeto y un “gracias, igualmente” al suyo, que rebosa emoción y afecto imposibles de expresar en voz alta. Pero las palabras quedarán ahí, suspendidas en ese espacio, guardando sus deseos.
Pulsará el círculo verde con un avioncito blanco.
«Que pases una feliz Navidad. Te echo de menos».
Ángel J. García